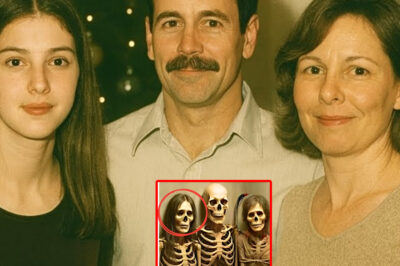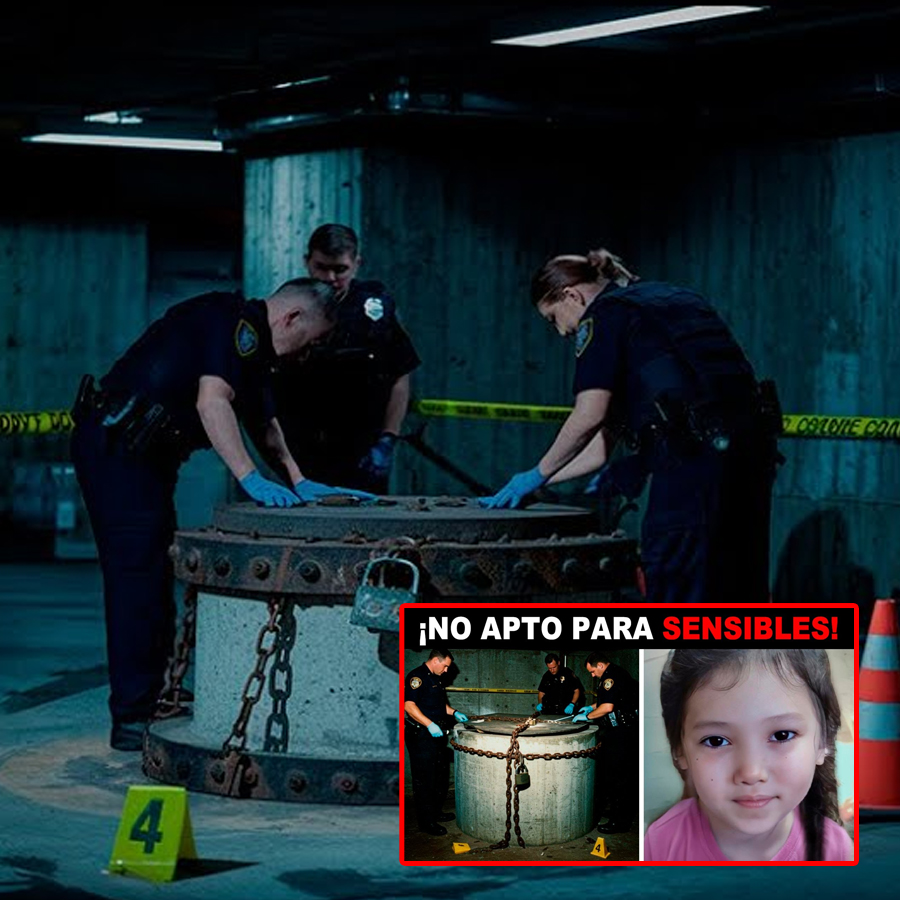
Silver Spring, Maryland.— “Nunca olvidaré ese olor… y esos ojos que nos miraban desde la oscuridad”, confiesa la criminalista Sara Jenkins, mientras observa la taza de café temblar en sus manos. Han pasado meses desde que bajó al sótano de la casa número 47 de la calle Olmo, y aún así, dice, hay noches en que despierta empapada en sudor, con el eco de voces infantiles resonando en su memoria.
La historia que estremeció a Estados Unidos comenzó, paradójicamente, con la rutina de un vecindario apacible. Casas de tres pisos, pasto bien cortado, cercas blancas y una calma solo interrumpida por el canto de los pájaros. Así era la calle Olmo, hasta que llegó el profesor Robert Clark.
—Mi esposo y yo le llevamos un pastel para darle la bienvenida —recuerda Elizabeth Horn, jubilada de 72 años—. Nos agradeció, nos invitó a tomar té. Parecía un hombre normal, algo nervioso, pero educado.
Clark, de 54 años, se mudó en mayo de 2016. Pronto se integró a la vida del barrio: daba clases de física en el Community College, dirigía un club científico para estudiantes de secundaria y asistía ocasionalmente a eventos vecinales. Pero, como dice Martha White, vecina de dos casas más allá, “siempre fue reservado, como si guardara algo”.
Lo primero que notaron fue el sistema de seguridad que instaló: cámaras, sensores de movimiento, cerraduras electrónicas. “Parecía paranoico”, dice James White. Pero en un mundo donde todos temen a los robos, nadie le dio demasiada importancia.
Tres meses después de la mudanza, una noche de agosto, los White estaban en su patio trasero cuando escucharon un sonido extraño.
—No era un llanto —precisa James—. Más bien, como una voz de niño repitiendo algo una y otra vez, muy bajito. Pensamos que era la tele.
No le dieron importancia. Pero en diciembre, los ruidos se hicieron regulares. “A veces era llanto, a veces sollozos, y siempre después de las diez de la noche”, cuenta Teresa González, vecina del lado izquierdo. “Un día mi esposo escuchó claramente: ‘¡Ayuda!’ Eran las dos de la madrugada. Llamamos a la policía”.
Los agentes llegaron, Clark los recibió tranquilo y les mostró la casa. “Dijo que había instalado un cine en el sótano y que quizá los vecinos escuchaban películas”, recuerda Teresa. Sin orden de cateo, los policías no bajaron. Después de esa visita, los ruidos cesaron por unas semanas.
En abril de 2017, Elizabeth Horn vio a Clark bajar cajas grandes con agujeros de su auto.
—Pensé que había comprado un perro o un gato. Cuando le pregunté, se puso nervioso y dijo que era equipo de laboratorio.
Los meses siguientes trajeron más rarezas: pedidos de comida desproporcionados, bolsas de basura que Clark cargaba en su camioneta en vez de llevar al basurero, y la reaparición de los llantos nocturnos, ahora claramente de varios niños.
—No era una sola voz —afirma Martha White—. A veces parecían varios, hablando en un idioma raro.
A finales de 2017, varias familias llamaron de nuevo a la policía. Esta vez, los agentes bajaron al sótano: vieron un cine en casa y un pequeño laboratorio. Todo limpio, ordenado. “Nada sospechoso”, concluyeron.
Después de esa visita, Clark se volvió aún más ermitaño. Dejó de asistir a eventos, construyó otra valla, salía solo para ir al trabajo. Los ruidos siguieron, más bajos, pero nunca desaparecieron.
La noche del 24 de enero de 2019, una tormenta azotó Silver Spring. A las 23:47, un rayo destruyó un transformador, cortando la electricidad durante 18 minutos. Para la mayoría fue una molestia; para Clark, una catástrofe.
—Tan pronto se apagaron las luces, se escucharon gritos —recuerda David González—. Como si varios niños gritaran al mismo tiempo, no de miedo, sino como si vieran una oportunidad.
Varios vecinos salieron con linternas. Vieron a Clark corriendo, revisando puertas y ventanas, gritando por teléfono: “¡El sistema falló! ¡Vengan ya, pueden escapar!”. Poco después, un todoterreno negro sin placas llegó a la casa. Dos hombres de negro entraron. Los gritos cesaron. El auto se fue una hora después.
Al día siguiente, los vecinos decidieron actuar. “No solo eran ruidos, sino la reacción de Clark y la llegada de extraños”, explica James White.
El investigador Michael Green, asignado al caso, pidió grabaciones de cámaras vecinas y entrevistó a todos. Descubrió que Clark tenía un vacío de cinco años en su biografía (2011-2016), un consumo eléctrico cuatro veces mayor al promedio y movimientos nocturnos sospechosos.
En marzo, cámaras ocultas grabaron a Clark sacando un bulto parecido a un niño envuelto en manta y entregándolo al mismo todoterreno negro. “No podíamos asegurar que era un niño, pero era suficiente para actuar”, dice Green.
El 28 de marzo, tras un nuevo incidente con cristales rotos y un grito infantil, la policía entró por la ventana rota del sótano. Hallaron sangre y señales de lucha, pero nadie en la casa. Clark huyó y fue detenido el 5 de abril en el aeropuerto JFK con pasaporte falso.
El 12 de abril, con Clark bajo custodia, la policía finalmente cateó la casa. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla.
El sótano tenía tres habitaciones. La primera, un cine y laboratorio. La segunda, tras una puerta de acero industrial con cerradura electrónica, era un laboratorio médico de alta tecnología: computadoras, refrigeradores con medicamentos, cuadernos llenos de fórmulas y descripciones de sujetos numerados del 1 al 17.
Pero la tercera habitación fue la más perturbadora: una celda dividida en secciones, cada una con una cama atornillada, baño básico y comedero de zoológico. En tres secciones había adultos en estado deplorable.
—Esperábamos niños secuestrados —dice Green—. Encontramos adultos que se comportaban como niños de tres años. Balbuceaban, caminaban torpemente, con una expresión de curiosidad infantil congelada en el rostro.
El equipo médico confirmó: estaban bajo fuerte influencia psicofarmacológica, desnutridos, con rastros de inyecciones y encierro prolongado. Llevaban al menos dos años ahí. No había documentos, solo carteles con números y fechas.
Los registros de Clark revelaban experimentos para inducir regresión mental en adultos, usando drogas, hipnosis y privación sensorial. Quería “devolver el cerebro adulto a un estado infantil”, explica la psiquiatra Eleonora Fischer.
En videos hallados, Clark administraba preparados y documentaba reacciones. Las víctimas eran personas desaparecidas: Michael Dorsey, programador de Chicago; Sarah Klein, enfermera de Baltimore; Thomas Baker, sintecho de Philadelphia. Todos solitarios, con pocos lazos sociales.
En un refrigerador hallaron muestras de tejido humano etiquetadas como sujetos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Los forenses confirmaron: al menos 17 personas pasaron por el laboratorio. Muchas murieron por sobredosis o daños cerebrales. “Probablemente los cuerpos eran las bolsas que veían los vecinos”, dice Green.
En un compartimento oculto, la policía halló el diario de Clark. La primera entrada, del 4 de septiembre de 2011: “Hoy he perdido a Emily. Los médicos dicen que no hay esperanza. Encontraré una manera de traerla de vuelta”.
Emily Clark, su hija de 7 años, murió en 2011 tras un accidente. Clark, devastado, se obsesionó con la neuroplasticidad y la restauración cerebral. Al principio trabajó legalmente, pero en 2013 comenzó a experimentar por su cuenta, convencido de que podía “reiniciar” el cerebro adulto al estado infantil y, luego, implantar la personalidad de su hija.
Para 2016, vendió su casa en Seattle, compró la de Silver Spring y montó el laboratorio. Describía tres fases: degradación de la personalidad, regresión cognitiva y finalmente “imprinting”, la implantación de nuevas habilidades y recuerdos.
—No solo era locura —dice Fischer—. Era una ciencia retorcida, meticulosa.
En los registros, Clark evaluaba a sus sujetos: “El sujeto nueve muestra funcionamiento cognitivo de 30 a 36 meses. Reconoce formas simples, usa lenguaje básico… La preparación para la tercera fase está completa”.
La tercera fase era la más siniestra: quería cargar recuerdos y personalidad de Emily en los adultos regresionados, usando ADN y neurotecnologías experimentales. Nunca lo logró. Algunos sujetos quedaron vegetativos, otros conservaron fragmentos de su personalidad adulta, otros desarrollaron síntomas psicóticos.
Tras el apagón de enero de 2019, Clark supo que el final se acercaba. Planeaba deshacerse de los sujetos “fallidos” y trasladar a la mujer que consideraba su experimento más exitoso. Pero una fuga frustrada, la llegada de la policía y su huida precipitada frustraron sus planes.
El rastreo GPS del auto de Clark permitió hallar siete tumbas en el Parque Nacional Shenandoa: todos experimentos fallidos, muertos por preparados químicos. Solo cinco fueron identificados. El todoterreno negro fue hallado abandonado, con sangre de Sarah Klein, la “sujeto nueve”. Su destino sigue siendo un misterio.
El análisis de los fondos de Clark reveló pagos de donantes anónimos a través de empresas offshore. Correspondencia encriptada sugería que informaba a un “patrocinador” con conocimientos en neurofarmacología. En la puerta del laboratorio hallaron un logo: una figura humana en un rombo y las letras RMI.
—No era un loco solitario —dice la agente del FBI Alice Quimura—. Era parte de algo más grande. El Instituto de Medicina Regresiva.
Un informante anónimo confirmó la existencia de RMI, financiada por personas adineradas obsesionadas con traer de vuelta a hijos perdidos. Pero desapareció antes de dar más detalles.
Clark fue juzgado por secuestro, tortura, experimentos ilegales y asesinato. Nunca habló. Solo una vez, al ver fotos de los sobrevivientes, murmuró: “Fracasos. Todos son fracasos”.
Fue condenado a 17 cadenas perpetuas. Tres días después, apareció muerto en su celda. Causa: insuficiencia cardíaca, sin rastros de veneno. Un final tan enigmático como su vida.
De los sobrevivientes, Michael Dorsey recuperó parte del habla y recuerdos básicos. Thomas Baker alcanzó el nivel cognitivo de un niño de 8 años. Sarah Klein murió en la clínica, tras recibir misteriosamente el mismo preparado experimental.
En septiembre de 2020, un búnker abandonado con el logo de RMI fue hallado en el bosque, con jaulas vacías y sin huellas. La investigación sigue. Los vecinos, aún hoy, se preguntan si realmente terminó la pesadilla.
—Vivimos tres años junto a un monstruo —dice Elizabeth Horn—. Escuchábamos los gritos de sus víctimas cada noche y no pudimos hacer nada hasta que fue demasiado tarde. Ese sentimiento nunca nos abandonará.
Hoy, donde estuvo la casa número 47, se levanta un parque memorial. Pero en las noches tranquilas, algunos aseguran escuchar, a lo lejos, el eco de voces infantiles que piden ayuda.
News
Desaparecen en su luna de miel (1994) — 16 años después, lo que hallaron bajo el hotel
El Hotel del Silencio: La verdad bajo el concreto La llamada entró a las 6:48 de la mañana. El teléfono…
La Familia Que Desapareció en Navidad de 1997 — El Hallazgo 10 Años Después en Tampico
Navidad en silencio: El misterio de la familia Romero Era la mañana del 25 de diciembre de 1997 en Tampico….
“Si me llevas por las escaleras, te contaré UN secreto”, dijo la niña enferma. Al hombre se le erizaron los pelos por lo que oyó.
La tarde de otoño teñía de tonos dorados las escaleras del viejo juzgado mientras Tyler Matthews, sentado con su desgastada…
Una niñera negra se casa con un hombre sin hogar, los invitados se ríen en su boda hasta que él toma el micrófono y dice esto…
Era una cálida mañana de sábado en Birmingham, Inglaterra. La campana de la iglesia sonó suavemente mientras la gente llenaba…
Familia de Puebla desaparece camino a las Grutas de Cacahuamilpa — 8 meses después, esto aparece…
La carretera se extendía polvorosa bajo el sol de julio mientras la familia Ramírez ajustaba la hielera en la cajuela…
Sin saber de su herencia de 200 millones, sus suegros la echaron a ella y a sus gemelos después de que murió su marido…
Llovía tan fuerte que el cielo parecía haberse agrietado, y juro que el sonido del agua golpeando el parabrisas era…
End of content
No more pages to load