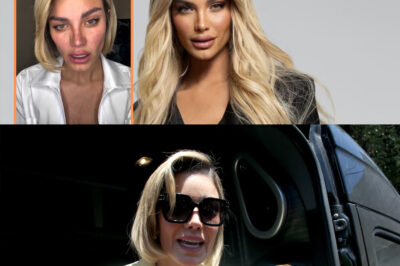Claro, aquí tienes la traducción al español del texto que proporcionaste:
Una fría sala de tribunal. El golpe final del mazo, y un matrimonio de treinta años se disolvió en quince minutos de trámite burocrático.
Natalia apretó los papeles en su mano, evitando la mirada del hombre que había sido el centro de su vida durante décadas.
—Bueno, eso es todo, Natasha —sonrió Oleg. Realmente estaba sonriendo en ese momento—. Ahora tú eres libre y yo soy libre. ¿Sin resentimientos?
Natalia levantó la vista. El rostro de Oleg brillaba con una especie de euforia inexplicable, como si no acabara de destruir una familia sino de ganar la lotería.
—Sí, Oleg. Sin resentimientos —intentó mantener la voz firme.
En el pasillo cerca de la entrada, esperaba Marina, quince años menor, con un labial brillante y un peinado que parecía haber costado la mitad de lo que ellos habían construido juntos. Natalia inconscientemente se acomodó su peinado sencillo.
—¿Cómo estás? —preguntó Oleg, cambiando de pie, claramente ansioso por terminar la conversación.
—Estoy bien. Adelante, ella te está esperando.
Oleg asintió, como si hubiera recibido el permiso que necesitaba.
—Sí, tenemos una mesa reservada. Estamos celebrando, ya sabes… Escucha, si necesitas algo, llámame, claro. Eres la madre de mis hijos.
Natalia se mordió el labio y se alejó. Unos segundos después él ya sostenía a Marina por la cintura, y ella se aferraba a él, emocionada como una colegiala.
De vuelta en el apartamento vacío, Natalia se hundió en el sofá. Su teléfono se iluminó con un mensaje de su hija: “Mamá, ¿cómo te fue? ¿Estás bien?” Natalia miró la pantalla, sin saber qué decir.
—Treinta años. Treinta años desperdiciados —dijo al silencio, y por primera vez ese día se permitió llorar.
La mañana la recibió con un dolor punzante en las sienes y una sensación de vacío.
Natalia se levantó, dispuso automáticamente dos tazas, luego se estremeció y guardó una.
—Acostúmbrate, Natasha. Ahora estás sola —se dijo a sí misma.
El teléfono se iluminó de nuevo: “¡Hola, preciosa! ¿Quieres cenar esta noche? ¡Cuánto tiempo sin vernos!” Un mensaje de Vera, una amiga que a Oleg nunca le había gustado. Su dedo quedó suspendido sobre el teclado. Oleg habría dicho: “Esa tonta que te arrastra a algún lado otra vez?”
—Pero Oleg ya no está aquí —dijo Natalia en voz alta y rápidamente escribió: “Sí, a las siete”.
Por primera vez en muchos años sintió que podía tomar decisiones sin pensar en la aprobación de alguien más. Una sensación amarga pero embriagadora.
—Está bien, Natasha, lo lograremos —le dijo a su reflejo en el espejo—. Veremos quién gana a quién.
Pasaron seis meses. Natalia se paró frente al espejo, probándose un nuevo traje de negocios. Mañana tenía una entrevista en una empresa importante, una oportunidad para salir de una cadena de trabajos temporales.
—Puedes lograrlo —se dijo—. Eres inteligente, experimentada y… no tan vieja.
El teléfono sonó. “Oleg” apareció en la pantalla. Su corazón le dio un vuelco.
—Sí, te escucho —respondió lo más seca que pudo.
—¡Natalsha! ¡Hola! ¿Cómo estás? —Su exmarido sonaba inusualmente animado.
—Bien. ¿Pasó algo?
—Nada. Solo llamaba para saber cómo estabas. Somos adultos; deberíamos poder comunicarnos civilizadamente.
Natalia sonrió con ironía. Ese comportamiento “adulto” era nuevo en Oleg.
—Estoy ocupada, Oleg. Me estoy preparando para una entrevista.
—¿Una entrevista? ¿Tú? ¿A tu edad? —La sorpresa se coló en su voz.
Natalia cerró los ojos y contó hasta cinco. Siempre contaba hasta cinco cuando quería decir algo punzante.
—Sí, yo. A mi edad. Imagínate.
—Pero ¿no estás bien de dinero? Yo pago la manutención de los niños.
—Oleg, los niños ya son mayores. No me pagas manutención. Y aunque lo hicieras, quiero trabajar. Quiero crecer.
En la línea quedó un silencio.
—Escucha, Natasha… Estaba pensando… ¿Quizás podrías pasar por aquí? Marina se fue a casa de sus padres por una semana. Podemos sentarnos, hablar, como antes.
Así que eso era todo. Natalia sonrió con ironía.
—No, Oleg. No pasaré. Que tengas una buena semana.
Colgó, sintiendo una extraña ligereza. Por primera vez en treinta años le había dicho “no” sin miedo ni culpa.
Al día siguiente Natalia consiguió el trabajo.
Gerente de relaciones con clientes, no exactamente el sueño de su vida, pero el comienzo de un nuevo capítulo.
—Por una nueva vida —brindó en el apartamento vacío.
El teléfono sonó otra vez. Oleg.
—Estaba en la entrevista y no pude contestar —dijo en lugar de un saludo.
—¿Y? ¿Cómo te fue? —Había un dejo de condescendencia en su voz.
—Lo conseguí.
—¿En serio? —Claramente no lo esperaba—. ¿Y cuánto pagan?
—Suficiente —lo cortó Natalia—. ¿Qué querías?
—Oh, bueno… ¿No tendrás un par de miles hasta el día de pago? Calculé mal mis gastos.
Natalia se quedó paralizada. Antes, habría transferido el dinero sin decir palabra y luego habría apretado el cinturón en todo.
Pero ahora…
—No, Oleg. No tengo dinero extra.
—Vamos, Natasha, ¡acabas de conseguir un trabajo! ¿No puedes prestarlo?
—No puedo —dijo firmemente—. Y no me llames con esas solicitudes otra vez.
Colgó y bloqueó su número. Luego lo desbloqueó —por si se trataba de los niños—. Pero se sintió bien, finalmente había empezado a respetarse a sí misma y a sus límites.
Los meses pasaron volando.
Natalia se sumergió en el trabajo, se inscribió en cursos de desarrollo profesional y comenzó a salir al teatro con amigas. La vida gradualmente tomó nuevos colores.
Un día en el supermercado se encontró con Oleg por casualidad.
Él se veía mal, demacrado.
—Hola —dijo, evidentemente avergonzado—. Te ves genial.
—Gracias —respondió, sorprendida de que su corazón ya no se apretara al verlo.
—¿Cómo va el trabajo?
—Excelente. Me ascendieron. Ahora soy jefa de departamento.
Oleg asintió, cambiando de pie.
—¿Y tú? —preguntó Natalia por cortesía.
—Eh… Marina se fue. Dijo que soy muy viejo para ella, ¿puedes creerlo?
Natalia miró más de cerca a su exmarido. El cuello deshilachado de su camisa, las ojeras, la barba irregular. Se había dejado llevar, pensó.
—Lo siento —dijo sin mucha emoción.
—Vamos, Natasha —intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida—. Estás feliz por eso, admítelo. Siempre dijiste que ella estaba conmigo por el dinero.
—Estoy feliz porque me va bien —respondió Natalia con firmeza—. Tus relaciones ya no son mi asunto.
Él se encorvó, luego miró su cesta de compras.
—Escucha… ¿quizás podríamos sentarnos en algún lugar? ¿Recuerdas los viejos tiempos?
Natalia negó con la cabeza.
—No, Oleg. Tengo prisa. Tengo clase de inglés.
—¿Inglés? ¿A tu edad? —se le escapó.
—Precisamente a mi edad. Nunca es tarde para aprender algo nuevo.
Se dio la vuelta y se dirigió a la caja. Sintió su mirada en la espalda.
Pasó otro año y medio.
Natalia avanzó con confianza en la escalera profesional. Renovación en el apartamento, muebles nuevos, un viaje a España —ahora podía permitirse todo por sí sola. Y luego los nietos —su hija tuvo gemelos, y los fines de semana de abuela eran ahora un torbellino alegre.
Uno de esos días, sonó el teléfono. Un número desconocido.
—¿Natalia Viktorovna? —preguntó una voz masculina—. Soy Sergei, amigo de Oleg Nikolaevich. Me pidió que te llamara.
—¿Qué pasó? —Natalia se tensó.
—Está en el hospital. Me pidió que te avisara.
Natalia se quedó paralizada, sin saber qué sentir. Su primer impulso fue correr, ayudar, apoyar —viejos hábitos. Pero algo la detuvo.
—¿Está grave? —preguntó.
—No, estable. Pero realmente quiere verte.
—Dile que le deseo una pronta recuperación —dijo tras una pausa.
—Pero… —comenzó Sergei.
—Lo siento, ahora tengo a los nietos. Si es grave, avísame.
Colgó, experimentando una sensación extraña. No era regodeo —no. Más bien liberación. Antes, habría dejado todo y corrido a él, cancelado sus planes, puesto sus necesidades por encima de las propias. Pero esa Natalia ya no existía.
Tres días después, sonó el timbre. Oleg estaba en el umbral, demacrado, con una bolsa de medicamentos.
—Natalsha, ¿puedo entrar? —preguntó en voz baja.
Ella dudó, luego abrió la puerta más ampliamente.
—Pasa. ¿Té?
Oleg se sentó en la cocina, mirando alrededor.
—Has renovado todo. Está hermoso.
—Gracias.
—No fuiste al hospital —había reproche en su voz.
—No fui —aceptó Natalia, poniendo la tetera.
—¿Por qué no?
La miró cuidadosamente.
—¿Y por qué debería haber ido?
—Vivimos tantos años juntos…
—Sí, vivimos —dijo cruzando los brazos—. Y nos divorciamos hace tres años.
Oleg bajó la cabeza.
—Estaba conectado a un suero. Pensé que no llegaría a la mañana. Empiezas a entender muchas cosas.
—¿Y qué entendiste? —preguntó Natalia.
—Fui un idiota. Cambié nuestra familia —a ti— por ¿qué? Por Marina. Ella me dejó en cuanto comenzaron los problemas en el trabajo.
Natalia guardó silencio, mirando las tazas de té.
—Natalsha, quería pedirte… —titubeó—. ¿Quizás podríamos empezar de nuevo? He cambiado, de verdad. Ahora entiendo lo valiosa que es la familia.
Le levantó lentamente la vista.
—Oleg, ¿te das cuenta de que no pides esto porque hayas comprendido el valor de la familia, sino porque estás solo —sin trabajo, sin apoyo?
—No, Natasha, de verdad.
—La verdad es que vienes a mí no por amor, sino por desesperación.
Oleg se sonrojó.
—¡Siempre fuiste demasiado directa!
—Y tú siempre evitaste la responsabilidad —respondió con calma.
Se sentaron en silencio. Natalia miró al hombre con quien había pasado la mayor parte de su vida. Una vez, su sonrisa le aceleraba el corazón. Ahora solo sentía lástima por él.
—¿Qué te pasó, Natasha? —rompió el silencio Oleg—. Te has vuelto tan… fría.
Natalia giró su taza pensativamente.
—No estoy fría. Simplemente ya no me consumo por los problemas de los demás. ¿No fuiste tú quien dijo que pienso demasiado en otros y muy poco en mí?
—¡Pero no en mí! —exclamó.
Natalia rió —sinceramente, sin malicia.
—Ese eres tú, Oleg. Durante treinta años viví para ti —cociné, lavé, planché, crié a los niños, trabajé. Y tú… incluso ahora vienes y exiges a la vieja Natalia que deje todo y corra a salvarte.
—No estoy exigiendo… —empezó, pero quedó en silencio bajo su mirada.
—Sí lo estás. Ni siquiera preguntaste cómo vivo. Qué hay de nuevo en mí. Si soy feliz.
—¿Y eres… feliz? —preguntó tras una pausa.
—Sí —dijo simplemente—. Por primera vez en muchos años soy realmente feliz. Tengo un trabajo interesante, amigos, aficiones. Viajo. Ayudo a mi hija con los nietos. Vivo para mí.
Oleg bajó la vista.
—Y yo quedé solo. Sin familia, sin apoyo. Me despidieron hace un mes. Marina se fue antes, llevándose la mitad de los ahorros. ¿Amigos…? ¿Qué amigos? Estuvieron mientras yo cuidaba de todos.
—Lo siento —dijo Natalia— y lo decía en serio.
—Ayúdame —dijo de repente—. No esperaba este giro. Pensé que a los cincuenta y nueve viviría la vida al máximo, y terminé al margen. Ayúdame a levantarme.
Natalia lo miró fijamente.
—¿Qué quieres exactamente, Oleg?
—Quizás podría quedarme aquí un tiempo, hasta que encuentre trabajo —preguntó esperanzado—. Ayudaría en la casa…
—No —dijo firmemente.
—Natalsha…
—Este es mi apartamento. Mi vida. No permitiré que lo destruyas.
—¡Pero éramos una familia! —Oleg levantó la voz—. ¿Acaso treinta años no significan nada?
—Sí —asintió—. Me enseñaron a valorarme. A no dispersar mi tiempo. A no creer en promesas vacías.
Oleg apretó los puños.
—¿Entonces no me ayudarás? ¿Dejarás a tu exmarido en problemas?
—No dije que no ayudaría —respondió Natalia con calma—. Dije que no vivirás aquí.
Se levantó y sacó una tarjeta de presentación de un cajón.
—Mi empresa necesita un especialista en logística. No, no estarás a cargo. Pero es un trabajo estable con buen salario. Puedo hablar por ti, si realmente quieres trabajar y no buscar salidas fáciles.
Oleg tomó la tarjeta, mirándola incrédulo.
—¿Hablas en serio?
—Por supuesto. Y una cosa más: conozco un agente inmobiliario. Te ayudará a encontrar un alquiler económico. Pagaré el primer mes; después, estás por tu cuenta.
—¿Por qué? —preguntó en voz baja—. ¿Por qué ayudar después de todo lo que hice?
Natalia sonrió.
—Porque puedo. Porque he superado mis rencores. Y porque ayudar no es volver al pasado.
Oleg miró la tarjeta durante mucho tiempo, luego levantó la vista.
—Sabes, nunca pensé que fueras tan fuerte. Siempre te consideré solo… conveniente.
—Lo sé —asintió Natalia—. Por eso nos divorciamos.
Lo acompañó a la puerta.
—Llámame por asuntos de trabajo. Y por el agente inmobiliario también. Pero no aparezcas sin avisar y no intentes manipularme. He aprendido a detectarlo.
—Has cambiado —dijo al irse.
—He crecido, Oleg. Y es hora de que tú también.
Cuando la puerta se cerró detrás de él, Natalia no sintió triunfo ni regodeo. Solo una tranquila satisfacción al darse cuenta de que el ciclo se había cerrado. Había atravesado dolor, desesperación y soledad para encontrar su verdadero yo.
El teléfono sonó: su hija la invitaba a pasar el fin de semana con los nietos.
—Claro, sol —respondió Natalia—. Haré tu tarta favorita.
Se acercó a la ventana. La vida continuaba, y ahora realmente era su vida.
News
Francisca Impacta al Mostrar su Cuerpo SIN RESERVAS a un Mes de Dar a Luz
Francisca’s Postpartum Reveal: Less Than Two Months After Birth, Is She Ready to Bounce Back? On September 9, Francisca, beloved…
Aleska Génesis Explota y Desnuda a Celebridades en Defensa de Isabella Ladera
Aleska Génesis Explota y Desnuda a Celebridades en Defensa de Isabella Ladera Shocking Leak: Venezuelan Model Isabela Ladera’s Intimate Video…
Él era millonario, pero fingió ser pobre para buscar una madre para su hijo/hasta que la empleada…
Él era millonario, pero fingió ser pobre para buscar una madre para su hijo/hasta que la empleada… Aquel día de…
**Multimillonario presencia cómo la criada negra protege a su frágil padre—Lo que sucede después sorprende a la mansión**
**Multimillonario presencia cómo la criada negra protege a su frágil padre—Lo que sucede después sorprende a la mansión** “A veces,…
**Esposa embarazada en estado crítico—¡El multimillonario desaparecido con su amante a su lado!**
**Esposa embarazada en estado crítico—¡El multimillonario desaparecido con su amante a su lado!** “En el momento en que ella más…
“Necesito un marido y tú necesitas una hija fuerte”, le declaró la viuda gigante al vaquero solitari
“Necesito un marido y tú necesitas una hija fuerte”, le declaró la viuda gigante al vaquero solitari Antes de…
End of content
No more pages to load