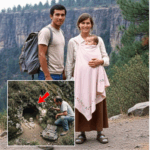Esto es para humillarme en la boda—. La nuera se vengó de su suegra de manera tan dura que esta última se mudó a otra ciudad.
Galina Petrovna siempre había creído que poseía un don especial: podía ver a través de las personas. En veinte años como jefa de contabilidad de la fábrica, había aprendido a leer rostros, captar entonaciones y notar lo que otros pasaban por alto. Ese talento la hacía indispensable en el trabajo, pero a veces se convertía en una maldición, especialmente en lo que respectaba a la vida personal de su hijo.
Cuando Andrey llevó a Lena a casa, Galina Petrovna sintió inmediatamente que algo no encajaba. La chica era demasiado guapa, demasiado segura de sí misma. Había matices en su risa que ponían en guardia a una mujer experimentada. Lena se comportaba de manera natural, respondía a las preguntas sin dudar, incluso ayudaba con la cena, pero algo en ella no estaba bien. El corazón de madre no miente.
—Mamá, hemos decidido casarnos—, anunció Andrey en una cena familiar un mes después de haberse conocido. Miraba a Lena con amor en los ojos, mientras ella bajaba la mirada con modestia, girando el anillo de compromiso en el dedo.
Galina Petrovna dejó el tenedor lentamente. Sabía que ese momento llegaría, solo que no tan pronto.
—Andryusha, cariño, ¿no crees que te estás apresurando? ¿Por qué no se toman más tiempo para conocerse mejor?— Intentó mantener un tono suave, pero se le escapó una nota tensa—. Hay muchas chicas buenas, ¿por qué apresurarse con una decisión tan seria?
Lena levantó la mirada; había un destello frío en sus ojos que Andrey no notó, pero su madre sí.
—Galina Petrovna, entiendo su preocupación—, dijo Lena con voz firme—. Pero Andrey y yo realmente nos amamos.
—Por supuesto, por supuesto—, asintió Galina Petrovna rápidamente, pensando para sí: “Ya veremos cómo eres en realidad, querida”.
Fijaron la boda para otoño. Por el momento, la joven pareja viviría en el departamento de Galina Petrovna; el alquiler era demasiado caro y aún no tenían casa propia. Galina Petrovna aceptó a regañadientes, consolándose con que así sería más fácil vigilar las cosas.
La convivencia comenzó con pequeñas fricciones. Lena reorganizó los muebles, cambió el orden habitual en la cocina, encendía música cuando Galina Petrovna descansaba después del trabajo. Cada pequeña cosa la irritaba cada vez más, pero no había motivo directo para una pelea: la chica era educada y considerada.
Galina Petrovna empezó a influir sutilmente en su hijo. En el desayuno, cuando Lena no estaba, suspiraba:
—Andryusha, ¿recuerdas qué tranquilos eran nuestros desayunos? No como ahora, con música desde el amanecer…
O por la noche, antes de dormir:
—Hijo, ¿por qué no pospones la boda? ¿Y si todavía no se conocen bien?
Andrey lo ignoraba, pero las semillas de la duda empezaban a germinar.
El punto de inflexión llegó a mediados de verano. Galina Petrovna volvía del trabajo cuando vio a Lena en la entrada con un joven desconocido. Discutían acaloradamente; el chico gesticulaba y Lena negaba con la cabeza. Era claramente una conversación desagradable.
Cuando Lena subió, su rostro estaba tenso.
—¿Quién era ese con quien estabas afuera?—, preguntó Galina Petrovna casualmente mientras cortaba pan para la cena.
—Mi ex—, respondió Lena secamente, sin mirar—. Me reclamaba su parte del alquiler del departamento. Compartíamos el lugar hasta que terminamos.
—Ah, conque eso era—, murmuró Galina Petrovna, dejando escapar una nota de satisfacción en su voz—. ¿Y cuándo terminaron?
—Hace seis meses—, Lena se sirvió té—. Pero sigue con sus reclamos económicos, aunque ya resolvimos todo hace tiempo.
Galina Petrovna asintió y no preguntó más, pero la información quedó almacenada en su memoria. Tenía la costumbre de recordar cualquier cosa que pudiera ser útil más adelante. En el trabajo todos lo sabían: si querías saber lo último, pregunta a la jefa de contabilidad. Galina Petrovna siempre estaba al tanto de los romances, dramas familiares e intrigas laborales. No lo consideraba chisme: los asuntos ajenos eran simplemente su pasatiempo.
La boda se celebró en octubre, en un pequeño restaurante. Galina Petrovna se puso su mejor traje y sonrió a los invitados, aunque por dentro hervía de impaciencia por avergonzar a la novia. Andrey irradiaba felicidad; Lena, con su vestido blanco, era irresistible. Parecía que nada podría empañar el día.
Cuando llegó el turno de la suegra para el brindis, Galina Petrovna se levantó con una copa de champán. El salón guardó silencio; todos esperaban los típicos buenos deseos para los recién casados.
—Queridos míos—, comenzó Galina Petrovna, mirando a su hijo y a su nuera—. Estoy, por supuesto, feliz por ustedes, aunque mi nuera tenga un pasado… turbulento.— Hizo una pausa para que las palabras calaran—. Pero qué se le va a hacer, los jóvenes de hoy tienen otras costumbres. En mis tiempos, una chica debía guardar su inocencia para su novio.
El silencio fue absoluto. Lena palideció, luego se sonrojó intensamente. Andrey bajó la mirada, su rostro ardía de vergüenza. Los invitados se miraban sin saber dónde posar los ojos.
—¡Bueno, brindemos por los jóvenes!—, exclamó Galina Petrovna con alegría forzada, alzando su copa.
El resto de la boda transcurrió bajo una nube. Lena apenas habló; Andrey parecía hundido. Los invitados se marcharon antes de lo habitual.
En casa, los recién casados no hablaron con Galina Petrovna durante mucho tiempo. El ambiente en el departamento se volvió helado, pero ella sentía que había hecho lo correcto: había dicho la verdad, por amarga que fuera.
El tiempo pasó. Las relaciones familiares mejoraron poco a poco, al menos en apariencia. Lena era cortés con su suegra, Andrey evitaba mencionar el incidente de la boda. Galina Petrovna también se contenía, aunque a veces no podía evitar algún comentario punzante.
Ese año cumplía cincuenta y decidió celebrarlo a lo grande. Invitó a todos sus colegas, incluyendo a la directora de la fábrica, Marina Vladimirovna, y a su esposo. Su relación era complicada: formalmente respetuosa, pero a espaldas de Marina, Galina Petrovna solía comentar su vida privada con otros empleados.
Marina Vladimirovna era una mujer llamativa, pero tenía fama. Se rumoreaba que su esposo, Viktor Semyonovich, llevaba años teniendo una aventura con una secretaria de otro departamento. Galina Petrovna lo sabía por sus colegas y más de una vez se había permitido comentarios sobre el matrimonio de la jefa.
—Es extraño, ¿verdad?—, decía a sus amigas en el almuerzo—. ¿Cómo puede una mujer no darse cuenta de que su esposo le es infiel? Todo el taller lo sabe y ella finge que no pasa nada.
O:
—¿Viste a Viktor Semyonovich comprando flores hoy? Me pregunto para quién serán, ¿para su esposa o para su amante?
Unas treinta personas se reunieron para el banquete de cumpleaños. El restaurante estaba decorado con globos y flores; sonaba la música. Galina Petrovna se sentía la reina de la noche: recibía felicitaciones, bailaba, reía. Marina Vladimirovna y su esposo ocupaban la mesa principal, sonriendo educadamente y conversando.
Cuando llegó el turno de la familia para el brindis, Lena se levantó. Elegante con un vestido negro, se mostraba segura de sí misma. Galina Petrovna esperaba los deseos habituales: salud, felicidad, larga vida.
—Querida Galina Petrovna—, comenzó Lena, con dulzura en la voz—. Quiero decir cuánto la admiro. Es una persona tan abierta y sincera. Nunca oculta sus sentimientos ni sus pensamientos.
Galina Petrovna sonrió, complacida: por fin su nuera la apreciaba como debía.
—Lo que más me asombra—, continuó Lena—, es lo noble que fue al invitar a esta celebración incluso a personas que no le agradan mucho y sobre quienes… bueno, a veces dice cosas no muy halagadoras.— Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran—. Después de todo lo que me ha contado sobre las amantes del esposo de Marina Vladimirovna, fue muy generoso invitar a los dos a su jubileo.
El silencio fue ensordecedor. Marina Vladimirovna se puso blanca como la tiza; su esposo apretó la servilleta con fuerza. Galina Petrovna se quedó congelada con la copa en la mano, su rostro ardiendo de vergüenza y furia.
—Así que brindemos por nuestra querida cumpleañera y su notable habilidad para notar cada matiz en la vida de los demás—, concluyó Lena, alzando su copa con calma.
El salón permaneció en silencio. Algunos invitados levantaron sus copas tímidamente, pero la mayoría permaneció inmóvil. Marina Vladimirovna se levantó, dio a la homenajeada un saludo frío y se dirigió a la salida. Su esposo la siguió.
—¡Marina Vladimirovna, espere, es un malentendido!—, Galina Petrovna corrió tras ellos, pero la directora ni siquiera se volvió.
La fiesta se vino abajo. Los invitados empezaron a irse con diversos pretextos. Una hora después solo quedaban los más cercanos: algunos colegas y familiares. Galina Petrovna permanecía roja de humillación, sin palabras.
Lena, mientras tanto, charlaba dulcemente con los que quedaban, como si nada hubiera pasado.
Al día siguiente en el trabajo, Galina Petrovna fue recibida con frialdad. Marina Vladimirovna ignoró su saludo; los colegas evitaban conversar; en la cafetería nadie se sentó en su mesa. Quedó claro que, tras el escándalo de la noche anterior, su reputación había sufrido un daño serio.
Una semana después, Galina Petrovna presentó su renuncia. Quedarse después de lo sucedido era insoportable. Andrey y Lena intentaron disuadirla, pero su decisión era firme.
—Necesito un cambio de aires—, le dijo a su hijo—. Tengo la dacha en la región; puedo instalarme allí. Sería difícil quedarme en la ciudad ahora…
La dacha estaba a cien kilómetros de la ciudad, en un pequeño pueblo provincial. La casa era modesta pero acogedora; ella y su difunto esposo la habían construido para los fines de semana, pero tras la muerte de él apenas la había visitado. Ahora tenía que convertirla en su hogar.
Los primeros meses fueron duros. Acostumbrada a la comodidad urbana y a una vida social activa, Galina Petrovna se sentía exiliada. Los vecinos eran veraneantes taciturnos; la conversación no fluía. En invierno casi nadie se quedaba en el pueblo; los días pasaban lentos y monótonos.
Andrey y Lena la visitaban regularmente, llevaban víveres y ayudaban con la casa. Lena era especialmente atenta y cariñosa, lo que solo aumentaba en Galina Petrovna una mezcla de culpa e irritación.
En primavera, cuando la nieve se derritió y los jardines revivieron, se animó un poco. Plantó un huerto, empezó a conversar con los vecinos, incluso pensó en buscar trabajo en el centro del distrito. Pero el recuerdo de aquel cumpleaños no la dejaba en paz.
En mayo, Andrey y Lena vinieron para las fiestas. Después de cenar, Andrey fue a ayudar a un vecino con una cerca, y las mujeres se quedaron lavando los platos.
—Lena—, dijo Galina Petrovna al fin, sin levantar la vista del plato—, necesito preguntarte algo.
—Por supuesto, Galina Petrovna.
—¿Por qué dijiste todo eso en la fiesta, delante de los invitados?— Su voz temblaba de emoción contenida—. Pudimos haber evitado el escándalo…
Lena dejó la toalla y se volvió hacia su suegra. No había malicia ni triunfo en sus ojos, solo determinación fría.
—Eso fue por humillarme en la boda—, dijo con calma.
Galina Petrovna se estremeció como si le hubieran dado una bofetada.
—Arruinaste el día más importante de mi vida—, continuó Lena—. Avergonzaste no solo a mí, sino a tu propio hijo. Delante de todos nuestros familiares y amigos. ¿Pensaste que lo olvidaría? ¿Que lo perdonaría?—. Inclinó la cabeza—. No pude perdonar eso. Así que pagaste por tu lengua.
—Pero yo… lo hice por bien—, balbuceó Galina Petrovna—. Me preocupaba por Andrey…
—Querías ponerme en mi lugar—, interrumpió Lena—. Y lo lograste. ¿Y ahora te sorprende que recibieras una respuesta?—. Tomó la toalla y volvió a secar los platos—. Esperé el momento adecuado. Y esperé.
Galina Petrovna se quedó sin palabras. Un dolor pesado se extendió por su pecho, no solo por la vergüenza, sino por darse cuenta de que tenía razón y estaba equivocada al mismo tiempo.
—¿Y ahora qué?—, preguntó en voz baja—. ¿Vamos a seguir viviendo con esta enemistad entre nosotras?
Lena se encogió de hombros.
—Eso depende de usted, Galina Petrovna. Yo no guardo rencor; la cuenta está saldada. Pero quiero que entienda: hay que tener más cuidado con las personas. Las palabras tienen consecuencias.
—Lo entiendo—, asintió Galina Petrovna—. Ahora lo entiendo.
Lavaron el resto de los platos en silencio. Cuando Andrey regresó, ambas mujeres estaban sentadas en la mesa tomando té, deliberadamente corteses mientras discutían planes para el jardín y el huerto. Exteriormente todo parecía en paz, pero algo en su relación había cambiado para siempre.
Esa noche, cuando la pareja se instaló en la habitación de invitados, Galina Petrovna se sentó mucho tiempo en la veranda, mirando las estrellas. Pensó en lo extraña que es la vida: cómo palabras lanzadas en un arrebato pueden cambiarlo todo. Pensó en su carácter, en su costumbre de juzgar y sentenciar a los demás. En cómo cada acción genera una reacción.
En lo más profundo, incluso sintió cierto respeto por su nuera. Lena resultó ser más fuerte de lo que pensaba. Sabía esperar, planear y conseguir lo que quería. En cierto modo eran parecidas: ninguna perdonaba una ofensa, ambas sabían encontrar el punto débil. Solo que Lena era mejor estratega.
Por la mañana, el desayuno tuvo un aire inusualmente cálido. Lena trajo plántulas de tomate que había criado en la ventana; Andrey prometió volver el próximo fin de semana para plantar papas. Hablaron de planes para el verano y de reparar la veranda.
Al prepararse para irse, Lena abrazó inesperadamente a su suegra.
—Galina Petrovna—, dijo suavemente—, empecemos de nuevo. Por Andrey.
—Empecemos—, respondió Galina Petrovna—. Solo… perdóname por la boda. No pensé en lo que decía.
—Ya está perdonado—, sonrió Lena—. Ayer, cuando hablamos.
Se despidieron, y Galina Petrovna se quedó sola con sus pensamientos. Por delante tenía una nueva vida en ese lugar tranquilo, lejos del bullicio y las intrigas de la ciudad. Quizás era lo mejor; allí tendría la oportunidad de cambiar, de aprender a controlar su lengua.
Esa tarde, al regar las plántulas en la ventana, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a la paz. La lección había sido dura, pero valió la pena.
Y aún así, pensó mirando los tiernos brotes de tomate, su nuera resultó ser justo lo que hacía falta. Tenía carácter. La había subestimado.
Una mujer así quizá críe nietos estupendos.
El pensamiento le resultó casi reconfortante.
News
Milionario se Disfraza de Taxista y Recoge a su Hija… pero Llora por lo que Ella Dice.
Milionario se Disfraza de Taxista y Recoge a su Hija… pero Llora por lo que Ella Dice. En una ciudad…
¡Esto es todo culpa tuya!—gritó la suegra, apartando a los invitados con el codo—. ¡Tú me diste semejante “regalito”, desgraciada!
¡Esto es todo culpa tuya!—gritó la suegra, apartando a los invitados con el codo—. ¡Tú me diste semejante “regalito”, desgraciada!…
Niña negra intercambia su viejo oso de peluche por una porción de pastel – El multimillonario ve el collar y se da cuenta…
Niña negra intercambia su viejo oso de peluche por una porción de pastel – El multimillonario ve el collar y…
“¡Todo esto es culpa tuya!”, gritó la suegra, apartando a los invitados con el codo. “¡Me diste semejante ‘regalo’, desgraciada!”
“¡Todo esto es culpa tuya!”, gritó la suegra, apartando a los invitados con el codo. “¡Me diste semejante ‘regalo’, desgraciada!”…
Niña desaparecida durante 14 años — luego aparece en el patio trasero de un desconocido pidiendo por su perro
Niña desaparecida durante 14 años — luego aparece en el patio trasero de un desconocido pidiendo por su perro Había…
El momento más oscuro del Everest y la historia mortal del “techo del mundo”: 40 montañistas tuvieron que perder la vida, David Sharp – La elección de la gloria de la cima sobre la vida humana
El momento más oscuro del Everest y la historia mortal del “techo del mundo”: 40 montañistas tuvieron que perder la…
End of content
No more pages to load