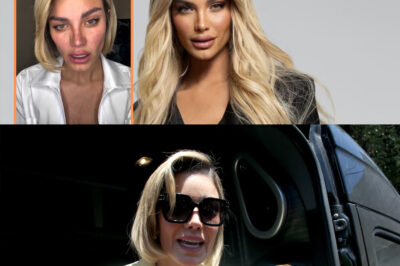“¿Por qué no está fregado el suelo? ¿Y dónde está la cena?” Gleb lanzó su maletín sobre el sofá y recorrió la habitación con una mirada evaluadora. “¡Has dejado de cuidarte por completo!”
— “¿Por qué no está fregado el suelo? ¿Y dónde está la cena?” Gleb lanzó su maletín sobre el sofá y miró alrededor de la habitación. “¡Has dejado de cuidarte por completo!”
Marina se quedó paralizada junto a la estufa, desconcertada. Pasaba la medianoche y allí estaba ella, como una tonta, esperando a su esposo con la cena caliente. Ahora él olía a otro perfume, un aroma delicado y caro, nada que ver con su vainilla favorita.
— “Gleb, te he llamado toda la noche. ¿Dónde estabas?” trató de mantener la voz firme.
— “¡Estoy harto de tus interrogatorios!” agitó la mano irritado. “Me quedé atrapado en el trabajo, ¿vale? Y se me murió el teléfono.”
Marina puso en silencio un plato de cazuela en la mesa. Gleb lo pinchó con el tenedor con disgusto.
— “Esta porquería grasienta otra vez. Increíble que no te hayas convertido en elefante comiendo así,” apartó el plato. “Mira a Sofía en nuestra oficina. Así debería verse una mujer de verdad.”
— “¿Sofía? ¿La que siempre te manda mensajes?” un escalofrío recorrió la espalda de Marina.
Gleb puso los ojos en blanco.
— “No empieces. Sofía es mi colega y, por cierto, se cuida. ¿Y tú?” Echó una mirada despreciativa a su esposa. “Esa bata demasiado lavada, esas pantuflas ridículas. Un ratón gris.”
Marina tragó el nudo en la garganta.
— “Puedo adelgazar, si es tan importante para ti.”
— “Ya es demasiado tarde,” dijo Gleb mientras salía de la cocina.
Marina se hundió en una silla, agotada. ¿Qué les había pasado? Hubo un tiempo en que Gleb se reía de sus curvas, decía que amaba “a las chicas con formas.”
El teléfono de su esposo, dejado sobre la mesa, vibró. No pudo evitar mirar la pantalla. Un mensaje de Sofía: “¿Mismo lugar mañana?” con un corazón al final.
Con manos temblorosas, tomó el teléfono. Desde hacía tiempo había desbloqueado el código —el cumpleaños de Gleb. El chat se abrió de inmediato: docenas de mensajes, cada uno un golpe al estómago.
“Eres tan apasionada.”
“¿Cuándo la vas a dejar de una vez?”
“No puedo esperar…”
Y fotos. Gleb y una morena delgada. Abrazos. Besos. Una cama.
Marina apagó el teléfono y lo guardó. Un vacío helado se asentó en su pecho. Tres años de matrimonio. Tres años desde que murieron sus padres, cuando Gleb se había convertido en su único apoyo.
Recordó cómo, después de los funerales, Gleb insistió en una boda modesta —“no es tiempo para celebraciones lujosas.” Cómo se mudó a su apartamento de tres habitaciones —“¿para qué pagar alquiler si tienes tanto espacio?” Cómo admiraba la dacha —“gran lugar, podríamos venderla y comprar algo más prestigioso.”
Marina miró sus manos —pequeñas, con dedos regordetes. Quizás realmente no era atractiva. Quizás Sofía era mejor —si Gleb era feliz con ella.
Del dormitorio llegó el ronquido de su esposo. Las palabras de ayer resonaron: “Tenemos que vender la dacha. Los precios están buenos ahora. Empezaremos un negocio y finalmente viviremos como gente normal.”
Marina se levantó en silencio y fue al baño. Un espejo colgaba sobre el lavabo. Un rostro cansado, sombras bajo los ojos, cabello despeinado. ¿Cuándo se había convertido en eso? ¿Cuándo se había dejado hundir en los deseos de otro, olvidando los suyos?
— “Basta,” susurró a su reflejo. “Basta de ser un felpudo.”
Por la mañana, Gleb estaba inusualmente cariñoso. Trajo café a la cama, algo que no hacía desde hacía años.
— “Marina, ayer me pasé,” se sentó al borde de la cama. “Ya sabes —trabajo, estrés.”
Marina asintió, fingiendo comprensión.
— “Tienes razón sobre la dacha,” dijo. “Vendámosla. Solo necesito ir una última vez. A recoger las cosas de mi madre.”
Gleb sonrió radiante.
— “¡Esa es mi chica lista!” Le besó la frente. “Entonces este fin de semana vas a la dacha, y yo buscaré compradores. Lo arreglaremos rápido.”
“Demasiado rápido,” pensó Marina, pero solo sonrió en respuesta.
Estaba tranquilo en el viejo cementerio. Marina puso flores en las tumbas de sus padres y se sentó en un banco cercano. El aire cálido de mayo olía a lilas.
— “Tenías razón sobre él,” susurró, mirando las fotos de su madre y padre. “Y no quería escuchar.”
Los recuerdos afloraron. Universidad, tercer año. Gleb —el chico seguro y guapo de la facultad de economía que había notado a la risueña Marina. En aquel entonces parecía un príncipe de cuento —cariñoso, atento, con planes para un gran futuro.
— “Quizás habrías aprobado. Cómo era al principio,” se limpió una lágrima.
Su padre siempre decía, “Mira bien, Marisha. Un hombre que realmente ama no mira a otras mujeres.” Y su madre añadía en voz baja, “Y tampoco se fija en tus defectos.”
Su teléfono vibró. Un mensaje de Gleb: “¿Dónde estás? Quiero mostrar la dacha a un comprador potencial mañana.”
Marina no respondió. En cambio, revisó fotos antiguas en su teléfono. La boda —modesta, un mes después del funeral de sus padres. Gleb la había convencido de no alargarlo: “¿Para qué una gran celebración? Lo importante es que estemos juntos.”
Ahora entendía: solo necesitaba asegurar su lugar en su apartamento, en su vida, lo más rápido posible. Llegar al corazón de una chica en duelo no había sido difícil —especialmente cuando ella tanto quería creer que no estaba sola.
— “Dice que la dacha y el apartamento son una carga pesada,” le dijo al retrato de su madre. “Que necesitamos dinero para un negocio, para una vida mejor.”
Las ramas de abedul sobre las tumbas se mecían con el viento. Un rayo de sol cayó sobre la lápida, como en señal de aprobación.
— “Pero ya lo entendí,” su voz se calmó. “Quiere llevarse todo y luego irse. Cree que soy ciega.”
Marina se levantó y, por última vez, pasó la mano sobre el frío mármol.
— “¿Recuerdas lo que siempre decías, mamá? ‘Solo nos pueden engañar una vez. La segunda, nos engañamos a nosotros mismos.’”
Caminó decidida hacia las puertas del cementerio. Ya tenía un plan en mente —claro y firme. ¿Gleb quería jugar sucio? Tendría su juego.
En el autobús a casa, Marina marcó el número de Sergei Petrovich —el viejo amigo de su padre, un agente inmobiliario. El anciano se alegró de escucharla.
— “¡Marinochka, sol! ¿Cómo estás? Hace siglos que no sé de ti.”
— “Sergei Petrovich, necesito tu ayuda. Urgente y confidencial.”
— “Nunca dije que vendería a ese precio,” Marina apartó la mirada de los ojos sorprendidos de Gleb. “La dacha vale más.”
— “Cariño, ahora no es el mejor momento para regatear,” Gleb le puso suavemente un brazo sobre los hombros. “Este comprador es fiable. Y tu dacha, perdona, no es nada especial.”
Marina se sacudió el hombro, quitándose la mano.
— “Nuestra dacha,” le corrigió. “¿O ya no es nuestra?”
Gleb entrecerró los ojos.
— “¿Qué se supone que significa eso?”
— “Nada,” Marina forzó una sonrisa. “Es raro oír ‘tuya’ cuando somos una familia.”
Gleb suavizó y le besó la frente.
— “Claro que es nuestra. Es solo que en los papeles… ah, no importa. Es todo para nosotros, para nuestro futuro.”
“Nuestro futuro,” repitió Marina amargamente para sí misma. Durante la última semana había vivido en dos realidades. En una era la esposa obediente que había aceptado vender su herencia. En la otra, la mujer que se reunía con agentes inmobiliarios, abogados y gerentes bancarios.
— “Lo pensaré,” dijo. “Necesito ir otra vez a la dacha. Ordenar las cosas de mamá.”
— “Ve, claro,” Gleb aceptó sorprendentemente fácil. “Por cierto, Marina, casi lo olvido… Tengo una reunión importante en la oficina mañana, ¿podrías…?”
— “¿Pasar con los papeles?” Marina terminó por él con naturalidad. “Claro. ¿Cuáles?”
— “Un extracto del Rosreestr (registro estatal de bienes raíces). Mi cliente quiere ver los documentos de la dacha,” sonrió Gleb. “Pura formalidad.”
— “Está bien,” asintió. “¿Y con quién es la reunión?”
— “Clientes,” Gleb desvió la mirada. “No los conoces.”
El teléfono de Gleb sonó. Lo tomó rápidamente, leyó el mensaje y lo guardó en el bolsillo.
— “¿Trabajo?” preguntó Marina inocentemente.
— “Sí. No me dejan en paz,” estaba visiblemente nervioso. “Bueno, me voy a la cama.”
Cuando la puerta del dormitorio se cerró, Marina sacó su teléfono en silencio. Sergei Petrovich respondió de inmediato:
— “La escritura de la dacha está lista. El comprador acepta tu precio. Podemos cerrar mañana.”
— “¿Y el apartamento?”
— “Hay un comprador. Listo para un trato rápido, sin regateos. ¿Estás segura?”
— “Absolutamente.”
Se oyeron pasos en el pasillo. Marina escondió rápidamente el teléfono.
Gleb, ya en pantalones de descanso, entró en la cocina.
— “¿Sigues despierta?” preguntó, sacando jugo del refrigerador.
— “Pensaba en mamá,” dijo Marina, abrazándose. “Hoy se cumplen tres años desde que murieron.”
— “Ahí vas otra vez,” Gleb gruñó. “Deja de vivir en el pasado. Los muertos no vuelven.”
Marina se estremeció ante la dureza de sus palabras.
— “Ni siquiera fuiste al cementerio conmigo.”
— “¡Tengo trabajo hasta el cuello!” ladró. “Alguien tiene que ganar dinero en esta familia.”
— “¿Y yo no gano, verdad?”
— “¿Asistente de niñera en un jardín de infancia?” resopló. “Agradece que me casé contigo. Con tu aspecto de hoy…”
De repente se quedó en silencio, como si recordara algo.
— “Perdón,” murmuró. “Estoy cansado. Ha sido una semana dura.”
Marina miró a su esposo en silencio. Una vez lo había amado locamente. Ahora había un extraño delante de ella —un hombre desagradable.
— “Yo también estoy cansada,” dijo en voz baja.
Al día siguiente Marina se reunió con Sergei Petrovich y el nuevo dueño de la dacha —un profesor anciano, amigo de su padre. La transacción duró menos de una hora.
— “¿Estás segura de que no quieres decírselo a Gleb?” preguntó Sergei Petrovich cuando quedaron solos.
Marina negó con la cabeza.
— “Gleb está demasiado ocupado con su Sofía. Ni siquiera notó que vacié el armario.”
En casa, Marina empezó a empacar el resto de sus cosas. La venta del apartamento estaba prevista para mañana. Todo ocurría más rápido de lo que había planeado.
Sonó su teléfono. Gleb.
— “¿Trajiste los documentos?” preguntó sin saludo.
— “Sí, hice todo,” respondió Marina con calma.
— “¡Excelente!” Su voz se volvió triunfante. “Entonces llegaré tarde. No esperes la cena.”
La noche fue calurosa e inquieta. Envuelta en una sábana delgada, Marina yacía en el sofá de la sala. Gleb no había vuelto a casa esa noche —por primera vez en su matrimonio. No llamó, no escribió, como si hubiera desaparecido.
A las 7:30 a.m. golpearon fuerte a la puerta.
— “¿Quién es?” preguntó Marina.
— “¡Agencia inmobiliaria!” respondió una voz masculina. “Como acordamos con Sergei Petrovich.”
Marina abrió la puerta. Una pareja joven con una niña de unos cinco años estaba en el umbral, y un hombre severo con un maletín —un notario.
— “Buenos días,” la mujer extendió la mano. “Soy Olga, hablamos ayer. Sergei Petrovich dijo que estás lista para firmar.”
— “Sí, pasen,” Marina los invitó a entrar.
El notario desplegó rápidamente los papeles sobre la mesa.
— “Su pasaporte, el certificado de propiedad y el acuerdo preliminar firmado ayer.”
Marina sacó una carpeta con documentos de su bolso. La joven pareja recorrió el apartamento, admirando la cocina espaciosa y los techos altos.
— “¿Tu esposo estará también?” preguntó el notario.
— “No,” dijo Marina. “Soy la única propietaria. El apartamento me lo dejaron mis padres antes del matrimonio.”
— “Perfecto. Entonces empecemos.”
Una hora después, todas las firmas estaban en su lugar y el dinero se había transferido a la cuenta de Marina. Olga la abrazó fuerte:
— “¡Gracias! Llevábamos mucho tiempo buscando un apartamento en esta zona. ¿Cuándo podemos mudarnos?”
— “Tan pronto como hoy,” dijo Marina entregando las llaves. “Ya he sacado casi todo.”
— “Pero aún quedan tantas cosas,” dijo Olga, sorprendida.
— “Lo que encuentren, pueden tirar o quedarse.”
Mientras la joven familia revisaba cada rincón de su nuevo hogar, Marina le escribió a Sergei Petrovich: “Todo listo. Voy al banco.”
En el banco movió la mayor parte del dinero a una cuenta nueva y retiró algo en efectivo. Ahora solo quedaba esperar.
La llamada la sorprendió en un taxi.
— “Hola,” Gleb sonaba nervioso. “Marina, voy para casa. Tenemos que hablar.”
— “No hay prisa,” respondió Marina con calma. “Aún tengo diligencias.”
— “¿Qué diligencias?” se tensó Gleb.
— “Hablaremos esta noche. Sobre las siete.”
Marina colgó y pidió al conductor que cambiara la ruta. Tenía que registrarse en la habitación de hotel reservada y prepararse para el acto final de este drama.
Gleb llegó al edificio a las siete en punto. Tocó el timbre nervioso. Nadie abrió. Sacó sus llaves —la cerradura no cedió.
— “¿Quién es?” La puerta se abrió un poco y, en lugar de Marina, una desconocida estaba en el umbral.
— “Yo… este es mi apartamento,” tartamudeó Gleb.
— “Se equivoca,” frunció el ceño la mujer. “Lo compramos esta mañana.”
— “¿Comprado? ¿De quién?” Gleb palideció.
— “De la propietaria, Marina Sergeevna.”
En ese momento, el teléfono de Gleb sonó. El nombre de su esposa apareció en la pantalla.
— “¿Qué has hecho?!” gritó al teléfono.
— “Hola, Gleb,” la voz de Marina sonó inusualmente firme. “¿Cómo estás?”
— “¡Una mujer dice que compró nuestro apartamento!” Gleb casi chilló.
— “No es nuestro —es mío,” le corrigió Marina. “Y sí, tiene razón. Vendí el apartamento esta mañana. Y la dacha ayer.”
— “¿Estás loca?!” Gleb jadeaba de rabia. “¿Dónde se supone que voy a vivir ahora?”
— “Pídele a Sofía que te reciba,” respondió Marina con calma. “Por tus mensajes, ya pasan mucho tiempo juntos.”
— “¿Revisaste mi teléfono?” Gleb siseó. “¡No tenías derecho!”
— “¿Y tú tenías derecho a humillarme durante tres años? ¿Usarme? ¿Engañarme?” La voz de Marina tembló. “¿Creíste que no descubriría tu plan —vender mi propiedad y desaparecer con tu perfecta Sofía?”
El silencio se hizo en la línea.
— “Marina, esto es un malentendido,” finalmente dijo Gleb, cambiando de táctica. “Nunca… Sofía es solo una colega. Reunámonos y hablemos.”
— “Demasiado tarde, Gleb,” no había regodeo en su voz, solo cansancio. “Recibiste lo que merecías.”
— “Pero… ¿y nuestro futuro? ¿Nuestros planes? ¿El negocio?” preguntó desesperado.
— “Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste que no merecía respeto. Eres libre. Adiós.”
Marina colgó y bloqueó su número.
Un minuto después el teléfono sonó de nuevo —Gleb llamaba desde otro número.
— “¡Zorra!” gritó. “¡Pagarás por esto! ¡Te demandaré! ¡Te destruiré!”
— “Gleb,” lo interrumpió Marina. “Todo es legal. El apartamento y la dacha eran mi propiedad separada de antes del matrimonio. No tuvimos acuerdo prenupcial. Legalmente no te debo nada.”
Pudo oír a Gleb respirar con dificultad por el teléfono.
— “No deberías haberme llamado ratón gris,” dijo en voz baja. “Perdiste, Gleb. Ahora viviré para mí.”
Marina se sentó junto a la ventana de su habitación de hotel, mirando la ciudad al anochecer. Su teléfono había estado en silencio durante tres días. Gleb había dejado de llamar tras todos sus intentos fallidos de restablecer contacto.
Golpearon cuidadosamente a la puerta.
— “Pasa,” dijo.
Sergei Petrovich entró, sosteniendo una carpeta con documentos.
— “Todo listo, Marinochka. El apartamento de una habitación está registrado a tu nombre,” el anciano le entregó las llaves. “Pequeño, pero acogedor. En un buen barrio.”
— “Gracias,” Marina abrazó fuerte al amigo de su padre. “No sé qué habría hecho sin tu ayuda.”
— “Tu padre habría hecho lo mismo por mi hija,” le dio una palmada en el hombro. “El banco llamó. El depósito está abierto, el dinero en un lugar seguro.”
Marina asintió, sintiendo un extraño vacío. La venganza había ocurrido —pero no había aligerado las cosas.
— “Escuché que Gleb intentó entrar al apartamento vendido,” dijo Sergei Petrovich con cuidado. “Los nuevos dueños llamaron a la policía.”
— “Lo sé,” respondió Marina suavemente. “Olga llamó. Gleb estaba borracho y gritaba que lo habían robado.”
— “¿Y qué hay de Sofía? Su… colega.”
Marina sonrió tristemente.
— “Ella lo dejó en cuanto supo que se había quedado sin casa ni dinero. Clásico, ¿no?”
Sergei Petrovich negó con la cabeza.
— “¿No lo lamentas?”
Marina se acercó a la ventana. Abajo, la gente se apresuraba con sus asuntos —pequeñas figuras con sus propias historias, victorias y derrotas.
— “Sabes, pensé que sentiría triunfo,” dijo pensativa. “Pero todo lo que siento es… libertad. Como si me hubiera quitado una pesada mochila que llevaba años cargando.”
Su teléfono vibró —un mensaje de un número desconocido. Marina lo abrió.
“Sé que me bloqueaste. Pero tengo que decirte: lo lamentarás. Todo lo que hice —lo hice por nosotros. Por la familia. Malinterpretaste a Sofía. Devuélveme al menos parte del dinero y olvidaremos esta pesadilla. — Gleb”
Marina mostró el mensaje en silencio a Sergei Petrovich.
— “Ni ahora puede admitir su culpa,” el anciano negó con la cabeza.
Marina borró el mensaje y tiró el teléfono sobre la cama.
— “Mañana cambiaré mi número,” dijo firmemente. “Y empezaré una nueva vida.”
Una semana después, Marina se mudó a su nuevo apartamento. Una habitación, cocina, sala pequeña —todo lo que una persona necesitaba. Colocó algunas fotos de sus padres, colgó un cuadro que había comprado en un mercado de pulgas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en casa.
Por la noche, sentada en el balcón con una taza de té, sacó el viejo álbum familiar —lo único que había traído de su vida pasada. En la última página estaba la foto de su boda.
Marina miró la foto largo rato, luego la sacó cuidadosamente del álbum y la rompió en pedacitos.
— “Gracias por la lección,” susurró, dejando caer los trozos en la basura. “Ahora sé exactamente cuánto valgo.”
News
Aleska Génesis Explota y Desnuda a Celebridades en Defensa de Isabella Ladera
Aleska Génesis Explota y Desnuda a Celebridades en Defensa de Isabella Ladera Shocking Leak: Venezuelan Model Isabela Ladera’s Intimate Video…
Él era millonario, pero fingió ser pobre para buscar una madre para su hijo/hasta que la empleada…
Él era millonario, pero fingió ser pobre para buscar una madre para su hijo/hasta que la empleada… Aquel día de…
**Multimillonario presencia cómo la criada negra protege a su frágil padre—Lo que sucede después sorprende a la mansión**
**Multimillonario presencia cómo la criada negra protege a su frágil padre—Lo que sucede después sorprende a la mansión** “A veces,…
**Esposa embarazada en estado crítico—¡El multimillonario desaparecido con su amante a su lado!**
**Esposa embarazada en estado crítico—¡El multimillonario desaparecido con su amante a su lado!** “En el momento en que ella más…
“Necesito un marido y tú necesitas una hija fuerte”, le declaró la viuda gigante al vaquero solitari
“Necesito un marido y tú necesitas una hija fuerte”, le declaró la viuda gigante al vaquero solitari Antes de…
“¿Querías quedarte con mi apartamento y mis ahorros? Qué lástima que resulté ser más previsora, ¿no es así, Maxim?”** sonreí con ironía, mirándolo fijamente a los ojos.
“¿Querías quedarte con mi apartamento y mis ahorros? Qué lástima que resulté ser más previsora, ¿no es así, Maxim?”** sonreí…
End of content
No more pages to load