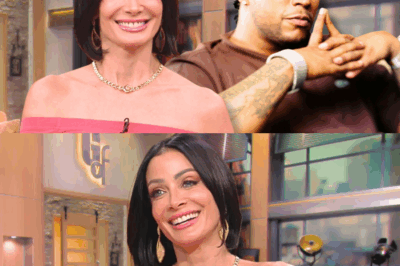Desaparecen esposo y esposa embarazada en Barrancas del Cobre: El misterio revelado tras 14 años

Desaparición en las Barrancas del Cobre: El último viaje de Javier y María
Julio de 1995. El calor seco de la sierra Tarahumara ondulaba sobre las piedras, distorsionando el aire como si el propio horizonte respirara. En las Barrancas del Cobre, el sol no solo iluminaba, sino que pesaba sobre la piel, quemando rostros y nucas, obligando a los viajeros a buscar refugio en la escasa sombra de los pinos o detrás de bloques de granito. El olor a tierra caliente y resina se mezclaba con el zumbido constante de los insectos. A lo lejos, el canto de un halcón rompía el silencio y resonaba entre los paredones.
En la carretera sinuosa que conectaba Ciudad Cuauhtémoc con el corazón del cañón, una camioneta pickup blanca avanzaba lentamente, cargando más que provisiones. Llevaba la expectativa de un momento único. Al volante, Javier Ortega, profesor de geografía de 32 años, mantenía los ojos fijos en el camino angosto. Conocía los mapas como pocos, pero sabía que la topografía real imponía otra lógica: no basta con trazar una línea, hay que medir el cuerpo contra la distancia y el calor. Junto a él, María López, de 29 años, acariciaba su vientre redondeado de siete meses de embarazo. La tela marrón de su vestido, suelta y ligera, se movía con la brisa que entraba por la ventana abierta. Ella sonreía al ver a su esposo animado, aunque sabía que no tenía la misma resistencia para caminatas largas.
—Va a ser nuestro último viaje así antes de que llegue el bebé —dijo Javier, con entusiasmo y urgencia. —Mientras no me hagas caminar demasiado, está bien —respondió María, ajustando su sombrero de paja para protegerse del sol.
El plan era sencillo, al menos en papel: conducir hasta un punto alejado de las rutas turísticas, armar la tienda de campaña en un mirador natural y pasar tres días entre cielo y piedra, lejos del ruido de la ciudad. Javier quería mostrarle a María un paisaje que, según él, no se veía ni en los mejores libros de geografía, un ángulo donde las barrancas se abrían como páginas de un atlas vivo.
Llegaron al destino al final de la tarde. El sol doraba las paredes del cañón y proyectaba sombras largas sobre el valle. Montar la tienda tomó poco tiempo. Javier ya había ensayado el procedimiento en el patio de su casa. Escogieron un espacio plano, parcialmente protegido por rocas grandes y con vista directa al vacío monumental del cañón. Allí el viento traía el olor a pino y polvo, y el silencio era tan profundo que cada crujido de piedra bajo las botas sonaba como un disparo.
Después de organizar las provisiones, se sentaron a la entrada de la tienda. María se recostó en el hombro de Javier, sintiendo el calor que él aún guardaba del esfuerzo del viaje. Javier ajustó un trípode improvisado, apuntó la cámara y con el temporizador capturó ese momento: una pareja sonriente, ella con la mano sobre el vientre, él con sombrero de vaquero y camisa a cuadros, y detrás de ellos el cañón bañado por una luz casi mágica. Sería la última foto conocida de los dos.
Esa noche el cielo parecía un tapiz infinito de estrellas. El aire se enfrió rápidamente y el sonido del viento entre los árboles se mezcló con el eco lejano del agua corriendo en algún punto invisible. Javier señalaba constelaciones a María, quien intentaba seguirlo a pesar del cansancio. El bebé se movía de vez en cuando, como si reaccionara al frío o a las voces bajas de sus padres.
El sábado amaneció con un calor precoz. Javier propuso explorar un tramo del cañón, “solo para ver de cerca esa curva del río que vi en el mapa”, dijo. María dudó, sentía los pies hinchados y el cuerpo más pesado, pero terminó cediendo ante la insistencia de su esposo. Llevaron solo una botella de agua, la cámara colgada al cuello de Javier y un pedazo de tela para improvisar sombra. La tienda quedó armada con parte de la comida y ropa adentro.
Bajaron por un sendero usado por los rarámuris locales, angosto e irregular. Un grupo de tres indígenas cargando canastas se cruzó con ellos. Uno de ellos saludó con la cabeza, observando con curiosidad a la pareja que caminaba sin guía. No era común ver turistas en esos puntos alejados. La última imagen confirmada de ellos con vida sería esa: dos forasteros avanzando hacia el interior del cañón, a pleno mediodía.
Horas después, el sol se volvió más implacable. El agua se acabó rápido y en el registro de las autoridades el tiempo se congeló porque la próxima vez que alguien hablaría de Javier y María ya no sería sobre una caminata, sino sobre una desaparición.
El domingo pasó sin noticias, pero eso no alarmó a nadie. Javier y María solían apagar el teléfono cuando viajaban para aprovechar el silencio. Sin embargo, cuando llegó el lunes y aún no habían regresado a Ciudad Cuauhtémoc, la preocupación comenzó a crecer. La madre de María llamó a su casa por la mañana. Nadie contestó. Por la tarde, ya inquieta, pidió al hermano mayor de Javier que fuera al punto de partida del viaje.
La carretera hasta el inicio del sendero estaba desierta. Al llegar, el hermano vio de inmediato la camioneta blanca estacionada en el mismo lugar donde Javier había dicho que la dejaría. El sol castigaba la carrocería y el interior parecía un horno. Adentro estaban las mochilas, parte de la comida, ropa doblada y un termo aún lleno. Lo que no estaba ahí era la tienda verde.
La noticia llegó rápido a las autoridades locales. Activaron a la policía municipal y a algunos guías rarámuris experimentados. El plan de búsqueda se trazó esa misma noche. Comenzar por el punto donde fueron vistos por última vez, el sábado por la tarde, y seguir los caminos más probables que podrían haber tomado.
A la mañana siguiente, el grupo partió temprano. El aire estaba cargado del olor a pino y tierra calentada, y el sol ya subía firme en el horizonte. Al frente caminaba un guía de mediana edad, Sandoval, que conocía atajos y desniveles peligrosos. Detrás de él, dos policías cargaban termos y radios de comunicación. Siguiéndolos, el hermano de Javier observaba cada detalle intentando encontrar algún rastro familiar.
El primer día de búsqueda no dio resultados. Encontraron solo marcas de suela que podrían ser de botas masculinas, pero estaban muy desgastadas por el viento y el paso de animales. El terreno alternaba entre lajes de piedra lisa, donde ninguna huella quedaba registrada, y descensos de tierra suelta que obligaban a apoyarse con las manos. A medida que avanzaban, la vegetación se cerraba en algunos puntos y el sonido de los pasos era reemplazado por el crujir de las hojas.
El segundo día reforzaron el equipo con voluntarios de la comunidad. Llevaron perros rastreadores, pero el olor se perdía rápidamente. La combinación de calor intenso y corrientes de viento dispersaba los olores de forma impredecible. Por la noche montaban un campamento improvisado y discutían las posibilidades. Javier y María podrían haberse perdido al intentar encontrar un atajo o tal vez un accidente les impidió regresar.
El tercer día, un helicóptero del gobierno estatal sobrevoló la zona. Desde el aire, las barrancas parecían un laberinto sin salida. Paredes de piedra que descendían abruptamente, grietas angostas donde la sombra nunca desaparecía y pequeñas clareiras escondidas por la vegetación. Ningún color vivo contrastaba con el marrón y gris de las rocas. Ninguna señal de tienda, ropa o movimientos humanos.
El tiempo corría en su contra. Cada día aumentaba la distancia temporal entre la desaparición y las búsquedas, reduciendo las posibilidades de supervivencia, aún más para María en su estado avanzado de embarazo. Las autoridades comenzaron a trabajar con hipótesis sombrías, aunque evitaban comentarlas con la familia.
Al final de la primera semana decidieron ampliar el radio de búsqueda para incluir barrancos y senderos raramente usados. Esto significaba caminar horas extras cargando agua y provisiones pesadas. Los guías sabían que cuanto más se alejaran, más difícil sería regresar el mismo día. Aún así, el hermano de Javier insistía: “Si fuera yo, él haría lo mismo”. El esfuerzo, sin embargo, parecía en vano. El terreno, en muchos tramos, simplemente borraba el rastro de quien pasaba.
Cumplidas dos semanas de búsqueda, la operación comenzó a perder recursos. Parte del equipo fue retirado para atender otros casos. Los voluntarios, exhaustos, regresaron a sus rutinas. Quedaron solo dos policías y un guía local que insistieron en hacer recorridos ocasionales durante el mes siguiente. No se encontró nada.
A finales de agosto de 1995, el caso fue archivado oficialmente. En los registros solo constaba: “no se localizaron indicios, búsqueda suspendida”. Pero para la familia, suspender no era lo mismo que olvidar y para la tierra de las barrancas no era lo mismo que revelar.
Después de que las búsquedas fueron suspendidas, el silencio se apoderó del caso. En los periódicos locales, la historia de Javier y María aparecía solo en pequeñas notas. En la radio, la noticia perdió espacio rápidamente ante otros sucesos más inmediatos. Era como si la propia barranca hubiera engullido el tema.
Para la familia, los días eran largos y repetitivos. La madre de María dejaba la puerta principal sin seguro hasta tarde en la noche, por si acaso regresaban cansados y sin llave. El hermano de Javier mantenía la camioneta blanca en el mismo garaje donde Javier solía guardarla, lavándola de vez en cuando, como si cuidarla fuera también cuidar su memoria. Cada aniversario, alguien de la familia sugería hacer una misa. En esas ocasiones se reunían en la pequeña iglesia del barrio, encendiendo velas y dejando flores, pero nunca había una lápida a la que mirar, solo el vacío.
Con el paso de los años, la desaparición comenzó a transformarse en una narrativa repetida entre guías turísticos y habitantes de la región. Algunos contaban que la pareja se había perdido y muerto de sed, otros que habían caído en una de las grietas ocultas y quedaron inaccesibles. También había quienes alimentaban historias más oscuras. Los pocos pertenencias que quedaron fueron guardados en una caja de madera, la cámara fotográfica con el rollo aún dentro, ropa doblada, una estufa portátil sin usar y un cuaderno de anotaciones de Javier con mapas dibujados a mano y coordenadas que nunca pudieron confirmarse.
Durante 14 años, las estaciones se repitieron sobre el cañón. Las lluvias de verano convertían el polvo en lodo, arrastrando ramas y rocas. Los vientos secos del invierno limpiaban los caminos, dejando la vegetación escasa y endurecida. Y en todo ese tiempo ninguna señal concreta de Javier o María emergió.
En septiembre de 2009, el calor aún se aferraba a las rocas de las barrancas del cobre. Luis Herrera, de 41 años, excursionista de Durango, estaba solo esa tarde. Le gustaba explorar senderos poco conocidos, lejos del flujo de turistas y guías formales. Llevaba una mochila pequeña, dos botellas de agua y un bastón de senderismo. Su objetivo era seguir un camino lateral que bordeaba un cañón secundario y terminaba en una formación rocosa conocida solo por los rarámuris.
Fue en una de esas pausas cuando notó algo inusual. A su izquierda, una gran roca proyectaba sombra sobre el suelo pedregoso. En la base, entre fragmentos de tela descolorida y un puñado de piedras sueltas, algo captó su atención. Un brillo opaco, amarillento, que no parecía venir de ningún mineral. Era un cráneo humano, ligeramente inclinado hacia atrás, apoyado en la roca, con la mandíbula entreabierta. La osamenta se extendía hacia abajo, aún articulada, los huesos largos cubiertos por una fina capa de polvo y pequeñas hojas secas en el interior de la caja torácica. Algo aún más perturbador: un esqueleto más pequeño encajado de manera inconfundible en la zona abdominal.
Luis sintió el estómago revolverse. Se quedó inmóvil por unos segundos intentando procesar la escena. Los restos estaban secos, expuestos al sol y al viento por tiempo suficiente para que cualquier tejido humano hubiera desaparecido. Alrededor, pedazos de tela beige, rasgados y endurecidos por el polvo, sugerían ropa antigua. Uno de ellos tenía un bordado casi borrado, tal vez parte de una blusa. El aire parecía más pesado ahí. Luis dio un paso atrás y respiró hondo. Sacó el GPS y marcó la ubicación exacta. Luego comenzó a caminar de regreso, acelerando el paso.
El camino de vuelta fue extenuante. Cuando finalmente alcanzó una elevación con señal de celular, llamó a las autoridades de Urique. Al día siguiente, un pequeño equipo compuesto por policías, dos peritos forenses y un guía rarámuri, siguió hasta el lugar indicado por Luis. Al llegar confirmaron de inmediato que se trataba de restos humanos antiguos. La posición de los cuerpos, el mayor recostado, el menor superpuesto en la zona abdominal, dejó a todos en silencio por unos segundos.
El guía comentó en voz baja: “Yo recuerdo esta historia. Podría ser la pareja que se perdió hace muchos años”. Los peritos comenzaron a trabajar fotografiando cada detalle antes de recoger los huesos. Catalogaron los fragmentos de tela, anotando el desgaste y el color. También recolectaron pequeñas piedras que estaban dispuestas de forma inusual junto al cuerpo mayor, tal vez para mantener la posición durante los últimos momentos de vida.
La noticia se extendió rápidamente entre las autoridades de Chihuahua. Los restos encontrados en el cañón secundario de Urique podrían cerrar uno de los casos de desaparición más comentados y olvidados de la región. En pocas horas, un equipo mayor fue movilizado para garantizar que todos los procedimientos se siguieran con rigor.
El antropólogo forense, tras los exámenes, confirmó la identidad: Javier Ortega y María López. El esqueleto menor, encajado en la región abdominal de María, fue identificado como un feto de aproximadamente siete meses. El informe oficial indicó causa probable de la muerte: deshidratación y agotamiento extremo, desplazamiento a pie en terreno de difícil acceso sin provisiones adecuadas. Señales de violencia inexistentes.
El retorno de los restos de Javier y María a Ciudad Cuauhtémoc fue silencioso. Solo dos ataúdes simples de madera clara cubiertos por flores compradas a última hora en el mercado municipal. La ceremonia se realizó en la iglesia del barrio, donde años antes la familia había encendido velas en fechas que marcaban la desaparición. Ese día las velas ardían con otra intensidad. Ya no se trataba de pedir por un regreso, sino de despedirse definitivamente.
La madre de María, sentada en la primera fila, sostenía entre las manos la fotografía de la pareja frente a la tienda verde. La última imagen que el mundo tenía de ellos sonriendo antes de entrar al cañón. El hermano de Javier permaneció de pie casi todo el tiempo, como si sentarse fuera a dar una señal de rendición. Tras la misa, el cortejo siguió al pequeño cementerio local. El sol de septiembre quemaba sin piedad y el polvo se levantaba bajo los pasos de los presentes. Junto a las tumbas recién abiertas, una brisa pasajera agitó las ramas secas de un arbusto, produciendo un sonido bajo, casi como un murmullo. Algunos lo interpretaron como coincidencia, otros como despedida.
El entierro no terminó con la presencia de ellos en la vida de la comunidad. Por el contrario, reavivó la historia. Los periódicos regionales retomaron el caso publicando artículos que recordaban la desaparición y el reciente hallazgo. Algunos programas de radio invitaron a guías locales para comentar las dificultades de navegación en las barrancas del cobre. Se repetía el mismo consejo: nunca entrar sin guía, nunca subestimar la distancia hasta el próximo punto de agua.
Entre las pertenencias devueltas a la familia estaban la cámara fotográfica y el cuaderno de anotaciones de Javier. El rollo preservado dentro de la cámara durante 14 años aún podía ser revelado. Las imágenes mostraban detalles del campamento, la tienda armada, una pequeña estufa portátil sobre una piedra, María sentada con las piernas cruzadas y la mirada hacia el horizonte. También había una última foto borrosa que mostraba parte de un sendero angosto flanqueado por rocas. No había personas en ella, solo el trazado irregular del camino desapareciendo detrás de una curva.
El cuaderno de Javier traía garabatos de mapas, altitudes estimadas y notas sobre plantas y formaciones rocosas. En una de las últimas páginas había una anotación breve: “mañana ir hacia la curva del río”. No había nada más después de eso.
El descubrimiento dejó un efecto psicológico en los guías y habitantes. Muchos sintieron un malestar persistente al recordar que durante más de una década la pareja estuvo ahí, relativamente cerca, sin que nadie lo hubiera notado. La idea de que las barrancas pueden esconder historias así pasó a formar parte de la narrativa local, reforzando su carácter tanto majestuoso como implacable.
Algunos guías ahora evitaban pasar por el tramo donde se encontraron los cuerpos. Otros, al contrario, lo veían como un punto de reflexión y respeto, deteniéndose en silencio cuando llegaban cerca. Para ellos no era solo otro caso de desaparición resuelto, era un recordatorio vivo del riesgo y la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza.
La madre de María comenzó a coser pequeñas piezas con retazos de tela verde del mismo color que la tienda desaparecida. Decía que era para mantener viva la memoria, pero también para devolver de algún modo a su hija, algo que el tiempo se había llevado. El hermano de Javier decidió conservar la camioneta blanca, incluso sin usarla. La mantenía estacionada, lavándola y encendiendo el motor de vez en cuando.
El ciclo de memoria se mantenía: caminatas, relatos, visitas, gestos simbólicos. Las barrancas permanecían iguales, inmensas, silenciosas, impasibles, pero la historia de Javier y María seguía moviéndose entre aquellos que por amor, respeto o curiosidad se acercaban a sus bordes.
Y así, incluso más de dos décadas después, surgían testimonios, recuerdos y gestos que mantenían viva la presencia de Javier y María. La barranca, por su parte, permanecía inmóvil, como si observara todo con la paciencia de las rocas, guardando secretos que tal vez nunca serían completamente revelados.
News
¡Explota la polémica! Emiliano Aguilar enfrenta amenazas tras conflicto con Nodal
¡Explota la polémica! Emiliano Aguilar enfrenta amenazas tras conflicto con Nodal ¿Amenazas, silencio o estrategia? La verdad detrás del escándalo…
Dayanara Torres destapa impactantes secretos de Don Omar tras épico concierto
Dayanara Torres destapa impactantes secretos de Don Omar tras épico concierto Don Omar: El regreso triunfal a México con un…
La hermana de Francisca Lachapel revela un secreto impactante que deja a todos sorprendidos y confundidos
La hermana de Francisca Lachapel revela un secreto impactante que deja a todos sorprendidos y confundidos La verdad oculta detrás…
Pareja poblana de tianguistas desaparece en Zongolica: El misterio revelado 14 años después
Pareja poblana de tianguistas desaparece en Zongolica: El misterio revelado 14 años después Desaparecidos en la Sierra de Zongolica: El…
Desaparecidos durante 8 años en La Huasteca: El aterrador secreto atrapado entre las rocas
Desaparecidos durante 8 años en La Huasteca: El aterrador secreto atrapado entre las rocas La mañana del 14 de agosto…
Misteriosa desaparición de una doctora en turno nocturno: 12 años después, un secreto aterrador sale a la luz en el viejo hospital
Misteriosa desaparición de una doctora en turno nocturno: 12 años después, un secreto aterrador sale a la luz en el…
End of content
No more pages to load